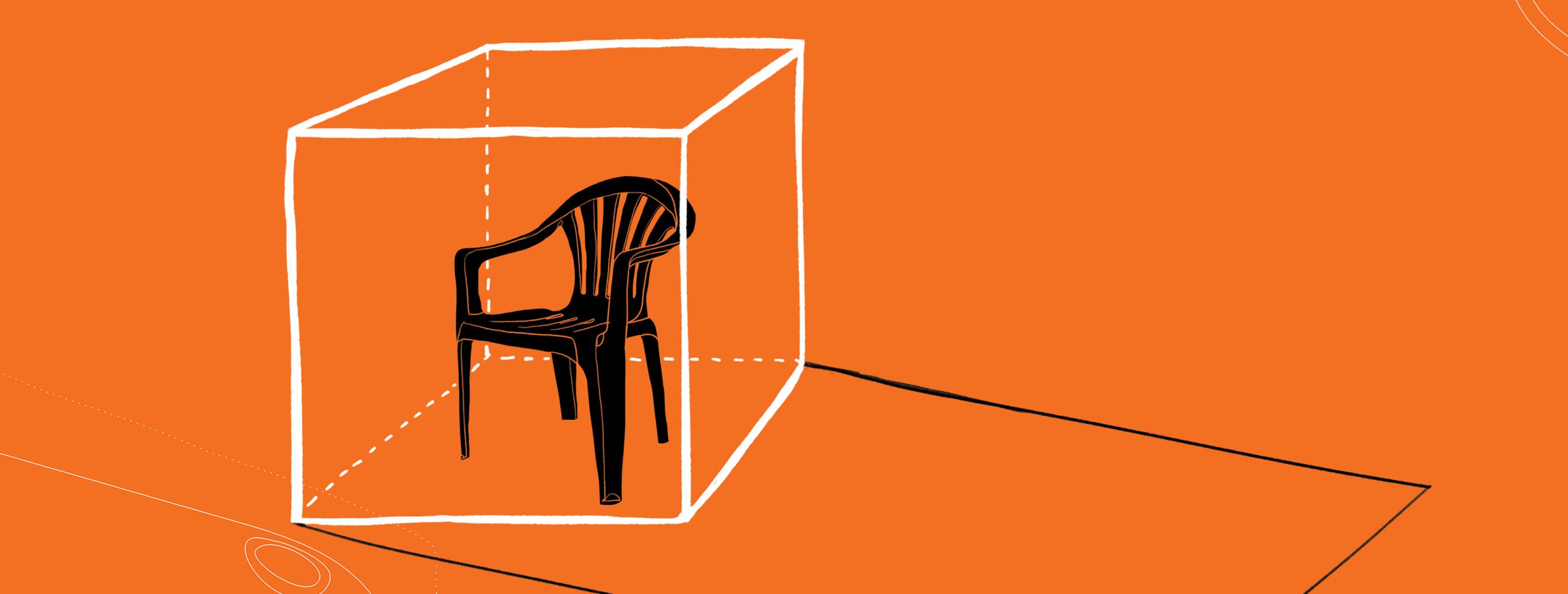
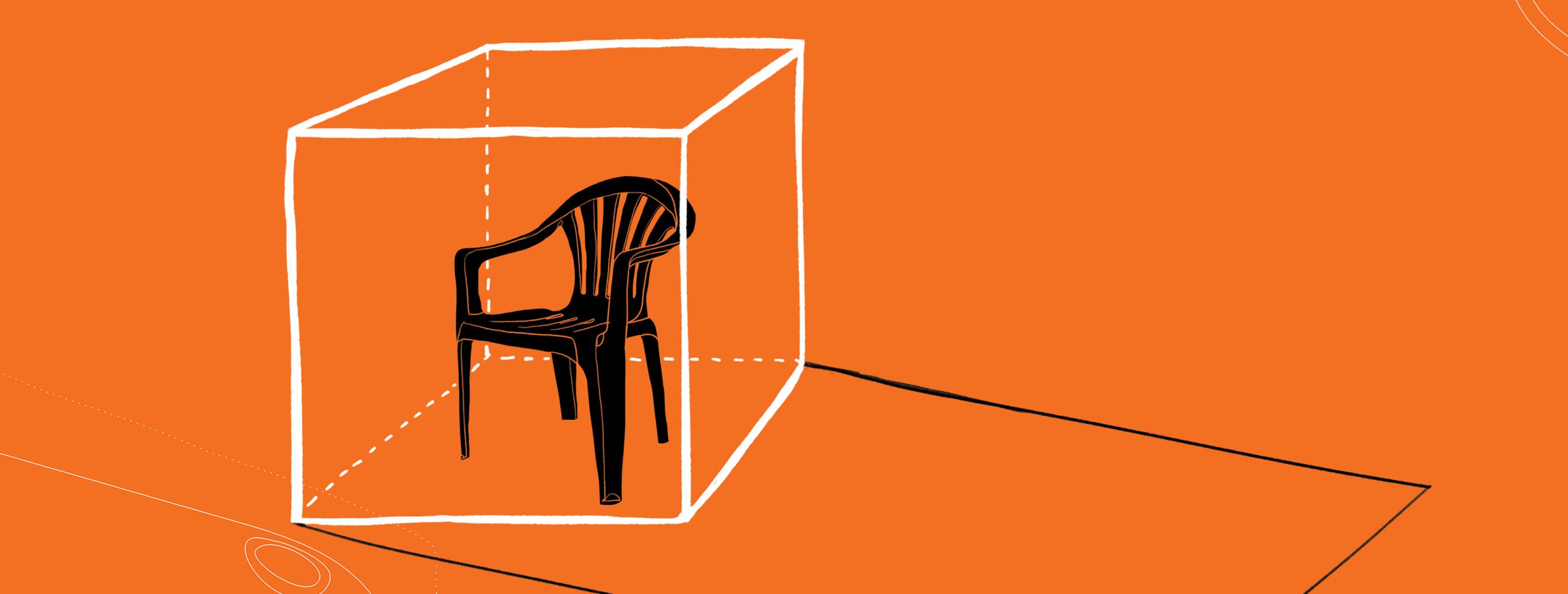
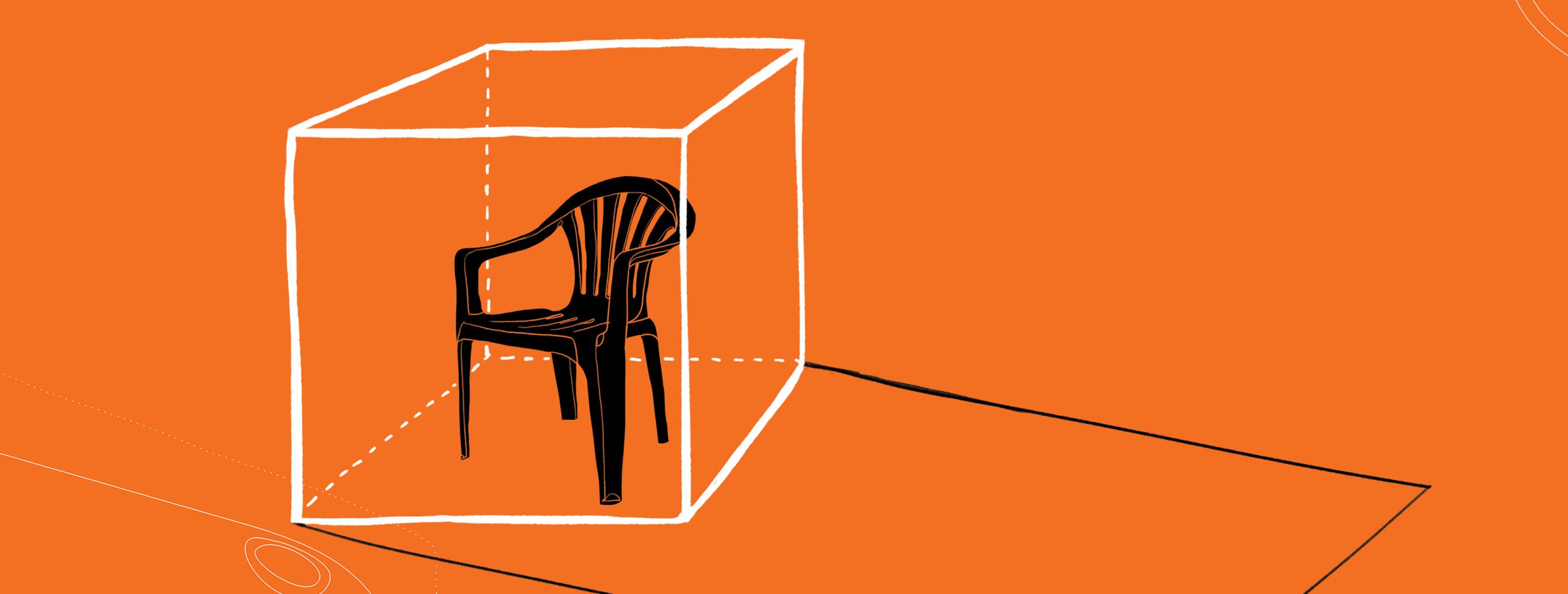
Soy abogada y defensora de derechos humanos en Venezuela. Desde mayo de 2009 decidí emprender este camino, dada la compleja crisis humanitaria que vive mi país; en ella, el deterioro democrático y las prácticas autoritarias del Gobierno han derivado en profundas y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Esta crisis, materializada en una constante represión política por parte de las fuerzas de seguridad, los organismos de inteligencia y las entidades del Gobierno, ha derivado en una de las olas migratorias más grandes en la historia del continente: según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial (R4V), con datos actualizados al 5 de noviembre de 2022, el éxodo forzado de venezolanos supera los 7,1 millones de personas. Yo he decidido permanecer en la frontera para acompañar, desde la organización Foro Penal, la defensa jurídica de personas detenidas arbitrariamente y representar a familiares de víctimas de asesinato.

Trabajo en el estado fronterizo del Táchira, límite con el departamento de Norte de Santander de la República de Colombia; históricamente, esta frontera ha sido reconocida como «la más viva de Latinoamérica». Táchira es una de las 24 entidades federales de la República Bolivariana de Venezuela, está ubicada en la zona del piedemonte andino, al suroeste y occidente del país, y cuenta con 29 municipios. Reconocido como cuna de los presidentes de Venezuela, el estado se ha convertido en uno de los más resistentes al proyecto ideológico que gobierna al país hace más de veinte años. Desde los inicios de la denominada «Revolución bolivariana», la sociedad civil ha promovido varias acciones para manifestarse contra el socialismo del siglo XXI encabezado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro (acciones que han sido reprimidas por el Gobierno). La última ola de manifestaciones sociales comenzó en 2014, cuando grupos estudiantiles en San Cristóbal salieron a protestar contra la inseguridad en las casas de educación superior e iniciaron un estallido social que se extendió por todo el país1.
Las protestas fueron reprimidas: según organizaciones sociales venezolanas, al menos 43 personas fallecieron y, además, hubo una estrategia de asfixia económica por parte del Gobierno, que se basó en bloquear el acceso a bienes de primera necesidad a varios estados del país –incluido Táchira– y hacer racionamientos de energía eléctrica2.
El Gobierno utilizó las protestas de 2014, particularmente las que se hicieron en Táchira, como una especie de plan piloto en el que sofisticó mecanismos para reprimir a la población y violar los derechos humanos, instaurando las bases de una estrategia sistemática que se desplegó por todo el país: de acuerdo con el informe 2021/2022 de Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad cometen, desde entonces, ejecuciones extrajudiciales; según la Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de la ONU, entre 2014 y marzo de 2022 murieron más de 200 personas. A esta práctica se suman, según Amnistía Internacional, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, así como un uso excesivo de la fuerza y decenas de detenciones arbitrarias.
En 2017, Táchira fue, de nuevo, el epicentro de manifestaciones sociales: en abril, miles de manifestantes salieron a la calle para repudiar el intento del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno de Maduro, de tomar los poderes de la Asamblea Nacional. Esto se sumó a las medidas autoritarias y a la crisis humanitaria. Como respuesta a las protestas, el Gobierno retomó el Plan Zamora, un instructivo para operaciones policiales y militares concebido para acabar manifestaciones públicas antigubernamentales. El ministro de Defensa de entonces, Vladimir Padrino López, anunció en mayo de ese año el envío de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y 600 tropas de operaciones militares a Táchira, lo que se constituyó en una de las grandes militarizaciones en la historia del estado3.
En un reporte de Human Rights Watch, redactado en noviembre de 2017, se afirma: «el gobierno respondió con actos generalizados de violencia y brutalidad contra manifestantes críticos del gobierno y personas detenidas, y ha negado a los detenidos sus derechos al debido proceso. Aunque no fue la primera arremetida contra opositores durante la presidencia de Maduro, la magnitud y la gravedad de la represión en 2017 alcanzó niveles inéditos en la historia reciente de Venezuela»4. Desde el Foro Penal confirmamos dieciocho personas muertas, en su mayoría manifestantes, asesinadas por cuerpos de seguridad y grupos paraestatales afectos al Gobierno.
En 2019, la población volvió a las calles para protestar por la crisis humanitaria compleja que vivía el país a causa del covid-19. El entonces presidente del Poder Legislativo y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció el ingreso de ayuda humanitaria a través de la frontera con Colombia, en el estado de Táchira, lo que provocó concentraciones populares a favor del ingreso de 600 toneladas de alimentos, medicamentos y otros insumos de primera necesidad al país. El gobierno de Maduro ordenó militarizar Táchira, instaurando contenedores en los pasos fronterizos, y desplegó centenares de oficiales de las Fuerzas Armadas a lo largo de la frontera, en una operación militar denominada por el oficialismo como «la batalla de los puentes».
El saldo de esta nueva ola de represión estatal en el Táchira fue, según información recogida por el equipo de Foro Penal en la región, de al menos once detenidos, más de veinte personas heridas por armas de fuego y tres personas fallecidas. Ante la presión internacional, el Gobierno instauró mesas de diálogo con actores de la oposición, pero las violaciones a los derechos humanos no hicieron parte de la agenda y las cifras presentadas por todo tipo de organizaciones de la sociedad civil no fueron escuchadas.
1 Wallace, «San Cristóbal».
2 Lozano, «Venezuela regresa a los racionamientos».
3 Prodavinci, «Activada segunda fase en Táchira».
4 Human Rights Watch, «Arremetida contra opositores».
DESCARGAR ESTE CAPÍTULO
Abogada y defensora de derechos humanos venezolana. Hace parte de la organización Foro Penal, una organización que brinda asistencia jurídica a personas detenidas arbitrariamente en Venezuela.


Frontera Común © Todos los derechos reservados | crd.org
Las opiniones, los comentarios y las posiciones políticas que contiene esta publicación constituyen las posturas de las y los autores y no comprometen ni representan el pensamiento de Civil Rights Defenders ni de la Embajada de Suecia en Colombia. Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción y la comunicación pública total o parcial y la distribución, sin la autorización previa y por escrito de las y los titulares.